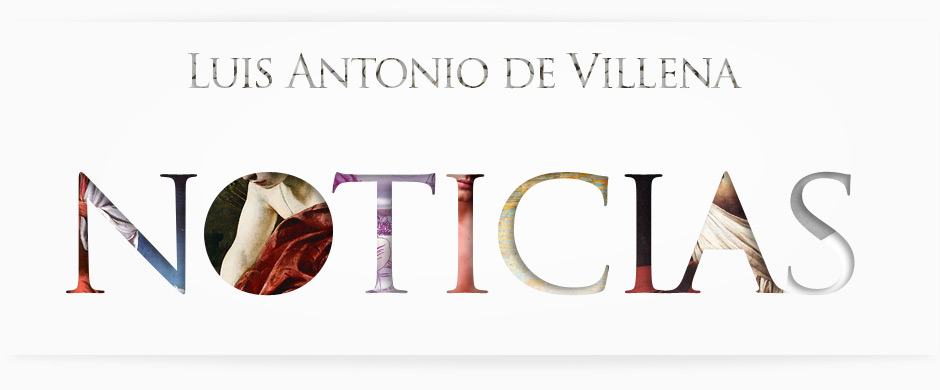SEPTIMIO SEVERO Y SU AGRIDULCE DINASTÍA
(este artículo se ha publicado en La Aventura de la Historia)
Quizás en el remoto origen de la dinastía Severa esté una frase del viejo Gibbon en su obra clásica “Decadencia y caída de Imperio Romano”, un libro dieciochesco notable en todos los sentidos. Hablando del final de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio que amaba los espectáculos circenses y las luchas de gladiadores, dice el humanista inglés: “En cuanto Cómodo probó el sabor de la sangre humana, se convirtió en un ser incapaz de piedad o de remordimientos.” Helvetio Pertinax acabó con Cómodo, fue un breve emperador que para muchos (fines del siglo II) inicia la caída de Roma, pero Pertinax deja paso a una nueva dinastía, los “Severos” en la que todavía veremos las dos caras de una Roma aun muy poderosa, pues el pobre Pertinax (apenas un año en el poder) desaparece para que el poder del Imperio, el brillo de las águilas de los lictores, recaiga en un general que entonces es gobernador de Panonia –la actual Hungría más o menos- pero que es oriundo de una notable ciudad de la muy romanizada África del norte, Leptis Magna. 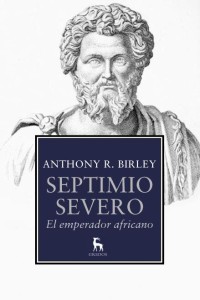 Nacido en esa ciudad africana el año 145, Septimio Severo se convertirá en el primer emperador de Roma con ese origen africano. Un emperador de cambio y de continuidad, como veremos. Un emperador casado con una mujer siria, Julia Domna, que va a inaugurar una gran saga de nuevo poder femenino, que llevará –entre otras cosas- a que por vez primera se acuñen monedas con la efigie de la augusta, llamada (como en tiempos del gran Augusto) “diva”, es decir, divina…
Nacido en esa ciudad africana el año 145, Septimio Severo se convertirá en el primer emperador de Roma con ese origen africano. Un emperador de cambio y de continuidad, como veremos. Un emperador casado con una mujer siria, Julia Domna, que va a inaugurar una gran saga de nuevo poder femenino, que llevará –entre otras cosas- a que por vez primera se acuñen monedas con la efigie de la augusta, llamada (como en tiempos del gran Augusto) “diva”, es decir, divina…
Septimio Severo es un emperador de Roma, naturalmente muy romano pero no latino. Se dice que Leptis Magna fue una ciudad más antiguamente fundada por los fenicios y que luego habitaron los cartagineses, así Septimio Severo, además de latín y con toda seguridad griego –estaba muy vinculado con Siria- hablaría además púnico. Como todos los grandes emperadores (todavía se puede hablar de un gran emperador) vio su reinado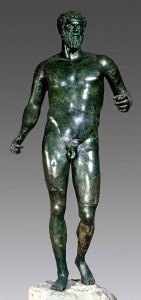 acosado por las guerras en las diferentes fronteras del Imperio y por una fuerte crisis económica –acaso otra señal de decadencia- que se intentó subsanar pero que posiblemente ya no se sanaría del todo, hasta el final colapso. Septimio –con o junto al poder de Julia Domna- fue emperador de Roma entre el año 193 y el 211. Un tiempo no breve para una época (empezando ya el siglo III) en que el Imperio se irá debilitando por múltiples crisis y no existirá ya ese poder sólido, casi indestructible que atribuimos a césares como Augusto, Trajano o Adriano, por decir ejemplos muy notables. De hecho Septimio Severo es, obviamente, la gran figura, el patrón oro de la dinastía Severa, que terminó en complots y asesinatos. Septimio tuvo que enfrentar dos grandes problemas militares (que momentáneamente resolvió) la “campaña parta”, que terminó devolviendo Mesopotamia al Imperio Romano y la “campaña de Britania”, en la que Septimio trató de restablecer, con muchas dificultades y sin éxito total, los “limes”
acosado por las guerras en las diferentes fronteras del Imperio y por una fuerte crisis económica –acaso otra señal de decadencia- que se intentó subsanar pero que posiblemente ya no se sanaría del todo, hasta el final colapso. Septimio –con o junto al poder de Julia Domna- fue emperador de Roma entre el año 193 y el 211. Un tiempo no breve para una época (empezando ya el siglo III) en que el Imperio se irá debilitando por múltiples crisis y no existirá ya ese poder sólido, casi indestructible que atribuimos a césares como Augusto, Trajano o Adriano, por decir ejemplos muy notables. De hecho Septimio Severo es, obviamente, la gran figura, el patrón oro de la dinastía Severa, que terminó en complots y asesinatos. Septimio tuvo que enfrentar dos grandes problemas militares (que momentáneamente resolvió) la “campaña parta”, que terminó devolviendo Mesopotamia al Imperio Romano y la “campaña de Britania”, en la que Septimio trató de restablecer, con muchas dificultades y sin éxito total, los “limes”  creados por Adriano con su famoso muro. Septimio (que había sido militar, conviene no olvidarlo) mejoró mucho las condiciones vitales y económicas de soldados y jefes lo que le aseguró, en todo momento, el muy importante apoyo del Ejército. Al contrario, restó poder a los senadores, entendiendo que podían ser una potencial fuente de conflicto. En ese Imperio que era Roma con elementos estructurales de República (como la existencia de un Senado) este oscilaba, según con qué emperador, entre ser casi una institución ornamental y sometida o, por el contrario, convertirse en un nido de conjuras. Septimio optó por acentuar el poder del Ejército, que le era fiel, y al contrario, dejar al Senado en una situación noble pero con poco poder efectivo… No debemos olvidar que el lado más débil del reinado de Septimio, a pesar de su aparente aire triunfal y poderoso, sería una economía débil, oscilante y con una continua tendencia a la inflación –a veces muy fuerte- y que no se lograba atajar. Ello iría creando un descontento social que acabaría por emerger de maneras distintas. Suele señalarse (digamos el historiador Dión Casio) dos singularidades nuevas o renovadas en el reinado de Septimio –sin duda por las influencias notorias de la parte oriental de
creados por Adriano con su famoso muro. Septimio (que había sido militar, conviene no olvidarlo) mejoró mucho las condiciones vitales y económicas de soldados y jefes lo que le aseguró, en todo momento, el muy importante apoyo del Ejército. Al contrario, restó poder a los senadores, entendiendo que podían ser una potencial fuente de conflicto. En ese Imperio que era Roma con elementos estructurales de República (como la existencia de un Senado) este oscilaba, según con qué emperador, entre ser casi una institución ornamental y sometida o, por el contrario, convertirse en un nido de conjuras. Septimio optó por acentuar el poder del Ejército, que le era fiel, y al contrario, dejar al Senado en una situación noble pero con poco poder efectivo… No debemos olvidar que el lado más débil del reinado de Septimio, a pesar de su aparente aire triunfal y poderoso, sería una economía débil, oscilante y con una continua tendencia a la inflación –a veces muy fuerte- y que no se lograba atajar. Ello iría creando un descontento social que acabaría por emerger de maneras distintas. Suele señalarse (digamos el historiador Dión Casio) dos singularidades nuevas o renovadas en el reinado de Septimio –sin duda por las influencias notorias de la parte oriental de  Imperio, que ese reinado inaugura- de un lado una cierta divinización de la casa o familia imperial que pasa a denominarse “domus divina”. Y así, las emperatrices serán por tanto “divas” como ya dijimos, en tanto que el emperador ha de ser el “dominus”, es decir el señor, “señor” o “amo” por excelencia. De otro lado (el Imperio seguía hirviente en la búsqueda de nuevos caminos espirituales, muchos de los cuales procedían también de Oriente) Septimio Severo, en honor de la religión oficial, que lo incluía a él mismo como ser divinizado, ordenó un edicto que prohibía que cristianos y judíos hicieran proselitismo ninguno de sus credos. Con sus sombras inevitablemente Septimio Severo fue un gran emperador que dejó dos hijos y con ellos –aunque uno suene muy famoso- el inicio del fin de la dinastía Severa. Esos dos hijos fueron Caracalla y Geta (debe pronunciarse “Gueta”) que tenían y no ocultaban una clara rivalidad entre ambos, Septimio murió enfermo el año 211 y fue sucedido por su hijo Geta (con el nombre oficial de Publio Septimio Geta) que sólo reinó un año. Entre el 211 y el 212. Ese año fue asesinado por su ambicioso hermano Caracalla. Marco Aurelio Antonino Caracalla es pintado por casi todos los historiadores antiguos, desde Dión Casio a Paulo Orosio, como un hombre cruel y brutal. Sin embargo algunos aciertos de su reinado, entre ellos haber construido en Roma las magníficas y suntuosas Termas de Caracalla (visitables hoy día, enormes) le han dado un renombre que según muchos no mereció nunca. También es verdad que a Caracalla –que reinó entre el 212 y el 217, no mucho- se debe un edicto notable pues aunque su fin real no fuera más lejos que el ansia necesaria de recaudar más impuestos, el edicto puede ser presentado como un
Imperio, que ese reinado inaugura- de un lado una cierta divinización de la casa o familia imperial que pasa a denominarse “domus divina”. Y así, las emperatrices serán por tanto “divas” como ya dijimos, en tanto que el emperador ha de ser el “dominus”, es decir el señor, “señor” o “amo” por excelencia. De otro lado (el Imperio seguía hirviente en la búsqueda de nuevos caminos espirituales, muchos de los cuales procedían también de Oriente) Septimio Severo, en honor de la religión oficial, que lo incluía a él mismo como ser divinizado, ordenó un edicto que prohibía que cristianos y judíos hicieran proselitismo ninguno de sus credos. Con sus sombras inevitablemente Septimio Severo fue un gran emperador que dejó dos hijos y con ellos –aunque uno suene muy famoso- el inicio del fin de la dinastía Severa. Esos dos hijos fueron Caracalla y Geta (debe pronunciarse “Gueta”) que tenían y no ocultaban una clara rivalidad entre ambos, Septimio murió enfermo el año 211 y fue sucedido por su hijo Geta (con el nombre oficial de Publio Septimio Geta) que sólo reinó un año. Entre el 211 y el 212. Ese año fue asesinado por su ambicioso hermano Caracalla. Marco Aurelio Antonino Caracalla es pintado por casi todos los historiadores antiguos, desde Dión Casio a Paulo Orosio, como un hombre cruel y brutal. Sin embargo algunos aciertos de su reinado, entre ellos haber construido en Roma las magníficas y suntuosas Termas de Caracalla (visitables hoy día, enormes) le han dado un renombre que según muchos no mereció nunca. También es verdad que a Caracalla –que reinó entre el 212 y el 217, no mucho- se debe un edicto notable pues aunque su fin real no fuera más lejos que el ansia necesaria de recaudar más impuestos, el edicto puede ser presentado como un 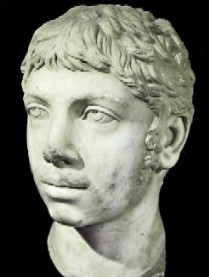 necesario logro igualitario en un momento en que el Imperio podía y debía haber superado cualquier localismo por parte de los habitantes seriamente integrados a su manera y costumbres. En el propio año 212 –al final- Caracalla promulgó un edicto que otorgaba la ciudadanía romana (“cives romanus sum”) a todos los habitantes del Imperio que residían habitualmente dentro de sus fronteras. Es imposible no ver de inmediato en este célebre edicto el afán recaudatorio (todos tenían que tributar como “ciudadanos”) pero también, aunque fuera por vía indirecta, la necesaria igualdad entre los habitantes de un Imperio tan vasto y poderoso. En el aspecto de las inevitables guerras de frontera –que eran ya una constante- Caracalla tuvo que enfrentar una nueva “campaña oriental” para contener a partos y persas. Estas guerras, realmente, no solían tener ya ni vencedores ni vencidos, bastaba –desde el punto de vista romano- con detener en unos “limes” muy poco oscilantes los avances de esos pueblos de Oriente, que habían sido ya un peligro ( y a veces muy serio) para la vieja Grecia anterior a Alejandro. Pero el gran problema de Caracalla siguió siendo la fuerte inflación económica. Ello llevó al emperador a ordenar la acuñación de una nueva moneda, el “antoniano” que equivalía en valor a dos denarios, aunque materialmente fuera mucho peor, ya que el “antoniano” tenía apenas la mitad de plata que un denario, es decir que (y nos acercamos a hechos modernos) el valor material del “antoniano” era muy inferior a su valor de cambio, como ocurre a prácticamente todas las monedas actuales. Caracalla había nacido en Lugdunum (la actual Lyon, en la Galia) y murió, fue asesinado por una conjura militar en Mesopotamia, en abril del año 217 mientras peleaba nuevamente contra los partos. Como hemos indicado el carácter de Caracalla no era nada benévolo. Su
necesario logro igualitario en un momento en que el Imperio podía y debía haber superado cualquier localismo por parte de los habitantes seriamente integrados a su manera y costumbres. En el propio año 212 –al final- Caracalla promulgó un edicto que otorgaba la ciudadanía romana (“cives romanus sum”) a todos los habitantes del Imperio que residían habitualmente dentro de sus fronteras. Es imposible no ver de inmediato en este célebre edicto el afán recaudatorio (todos tenían que tributar como “ciudadanos”) pero también, aunque fuera por vía indirecta, la necesaria igualdad entre los habitantes de un Imperio tan vasto y poderoso. En el aspecto de las inevitables guerras de frontera –que eran ya una constante- Caracalla tuvo que enfrentar una nueva “campaña oriental” para contener a partos y persas. Estas guerras, realmente, no solían tener ya ni vencedores ni vencidos, bastaba –desde el punto de vista romano- con detener en unos “limes” muy poco oscilantes los avances de esos pueblos de Oriente, que habían sido ya un peligro ( y a veces muy serio) para la vieja Grecia anterior a Alejandro. Pero el gran problema de Caracalla siguió siendo la fuerte inflación económica. Ello llevó al emperador a ordenar la acuñación de una nueva moneda, el “antoniano” que equivalía en valor a dos denarios, aunque materialmente fuera mucho peor, ya que el “antoniano” tenía apenas la mitad de plata que un denario, es decir que (y nos acercamos a hechos modernos) el valor material del “antoniano” era muy inferior a su valor de cambio, como ocurre a prácticamente todas las monedas actuales. Caracalla había nacido en Lugdunum (la actual Lyon, en la Galia) y murió, fue asesinado por una conjura militar en Mesopotamia, en abril del año 217 mientras peleaba nuevamente contra los partos. Como hemos indicado el carácter de Caracalla no era nada benévolo. Su famoso edicto que, en teoría, igualaba a todos los habitantes del Imperio, había hecho casi desaparecer la vieja distinción ente “cives” (ciudadanos) y “peregrini” (todos cuantos moraban en el Imperio sin ser ciudadanos, con menos derechos y menos obligaciones) para crear una distinción nueva, fundamentalmente económica: los “honestiores” –gente o familias en general ricas, pudientes- frente a los “humiliores”, básicamente pobres, que iban en aumento.
famoso edicto que, en teoría, igualaba a todos los habitantes del Imperio, había hecho casi desaparecer la vieja distinción ente “cives” (ciudadanos) y “peregrini” (todos cuantos moraban en el Imperio sin ser ciudadanos, con menos derechos y menos obligaciones) para crear una distinción nueva, fundamentalmente económica: los “honestiores” –gente o familias en general ricas, pudientes- frente a los “humiliores”, básicamente pobres, que iban en aumento.
Con el súbito asesinato de Caracalla entra fugazmente en la historia un emperador militar, Marco Opellio Macrino, que nada tenía que ver con la dinastía Severa, pero que adopta ese “cognomen” para –digamos- no romper la línea dinástica. Pero Macrino fue uno de esos emperadores efímeros y en cierto modo insignificantes que conocerá, acaso en exceso, la decadencia de Roma. Reinó apenas un año, ente 217 y el 218. Estando en Antioquía (donde hizo al historiador Dión Casio gobernador de Pégamo) Macrino tiene que enfrentarse con el descontento de los soldados y con la aparición de un auténtico “Severo”, nieto de Julia Maesa (también se escribe Mesa) e hijo de Julia Soemia, ese poderoso clan de mujeres sirias, descendientes de Bassiano y casadas con Severos, el joven de catorce años que se postula como sucesor de Caracalla se llama Marco Aurelio Antonino, pero se le llama Elagabaal, puesto que vive en Emesa (Siria) donde es gran sacerdote del dios solar Baal, al que se da culto en la figura de una singular piedra negra, que terminará en Roma. Sobrino de Caracalla, Vario Avito Bassiano o Marco Aurelio Antonino, son sus nombres oficiales, se levanta contra Macrino que huye de inmediato. Llegará hasta la costa de la actual Turquía, donde es asesinado por los soldados. Acaso para intentar sembrar confusión (tenía muy pocas posibilidades distintas) antes de salir de Antioquía, Macrino nombra emperador a su hijo Diadumeniano, que no logra apenas apoyos y es también asesinado no mucho más tarde. Entre el 218 y el 222 va a reinar un adolescente, a quien se conoce sobre todo como Heliogábalo o Elagábalo (en latín “Elagabalus”) que si de ningún modo es famoso como gobernante –se dice que dejó enteramente el poder en manos de su madre, Julia Soemia- sí va a ser archifamoso por sus vicios, excentricidades y por llegar a ser un arquetipo o epítome de la “decadencia”, por lo que su figura reaparece como un icono singular a fines del siglo XIX, durante el período simbolista llamado de entresiglos. Heliogábalo (del que ya me ocupé en estas 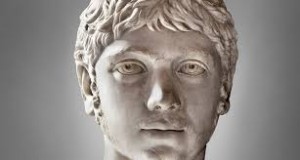 páginas) fue el primer hombre que por exagerado refinamiento vistió enteramente de seda, producto raro en la época y que llegaba a Roma a través del comercio de caravanas que el Imperio Romano mantenía con el Imperio Chino. Aficionado a la sodomía que no le importaba practicar en público, hizo construir una gran templo en el Palatino para la piedra negra solar de Emesa y pretendió (ello le restó mucha popularidad) que esa religión solar siria, fuese declarada (no llegó a ocurrir) religión oficial de Estado. De un peculiar modo se adelantó a los cristianos. Se cuenta que en su afán lujurioso masculino llegó a prostituirse a la puerta de un burdel con los ojos pintados y el pelo teñido. Llegando más lejos en esa senda –como Nerón- tomó por esposo a un esclavo favorito llamado Hierócles. Subió los impuestos (la crisis económica proseguía) y la gente se cansó pronto de tantos excesos y salidas de tono, aunque Roma no las desconociera. Orientalizante en todos sus gustos y como dice un historiador (Herodiano) “de muy desmesurada vida sexual”, una rebelión, auspiciada por el Ejército acabó con Heliogábalo y con su madre. Ambos fueron asesinados y
páginas) fue el primer hombre que por exagerado refinamiento vistió enteramente de seda, producto raro en la época y que llegaba a Roma a través del comercio de caravanas que el Imperio Romano mantenía con el Imperio Chino. Aficionado a la sodomía que no le importaba practicar en público, hizo construir una gran templo en el Palatino para la piedra negra solar de Emesa y pretendió (ello le restó mucha popularidad) que esa religión solar siria, fuese declarada (no llegó a ocurrir) religión oficial de Estado. De un peculiar modo se adelantó a los cristianos. Se cuenta que en su afán lujurioso masculino llegó a prostituirse a la puerta de un burdel con los ojos pintados y el pelo teñido. Llegando más lejos en esa senda –como Nerón- tomó por esposo a un esclavo favorito llamado Hierócles. Subió los impuestos (la crisis económica proseguía) y la gente se cansó pronto de tantos excesos y salidas de tono, aunque Roma no las desconociera. Orientalizante en todos sus gustos y como dice un historiador (Herodiano) “de muy desmesurada vida sexual”, una rebelión, auspiciada por el Ejército acabó con Heliogábalo y con su madre. Ambos fueron asesinados y  arrastrados por las calles de Roma, entre insultos y desgarrones, hasta que los maltrechos cuerpos de ambos fallecidos, fueron arrojados a la Cloaca Máxima o bien directamente al Tíber. Llegados a este punto –año 222, ya bien entrado el siglo III- es muy difícil, sin necesidad de pensar en las excentricidades de Cómodo, no pensar o constatar ya la obvia decadencia de un mundo. Al ser asesinado, Heliogábalo (o Elagabaal) tenía exactamente 18 años. Era sobrino-nieto de Septimio Severo de quien quedaba a todas luces muy lejos. Pero acaso convenga hacer notar que aunque la dinastía Severa sale de Leptis Magna, en la costa norteafricana, sus conexiones con el oriente griego y especialmente con Siria, son en verdad mucho más abundantes.
arrastrados por las calles de Roma, entre insultos y desgarrones, hasta que los maltrechos cuerpos de ambos fallecidos, fueron arrojados a la Cloaca Máxima o bien directamente al Tíber. Llegados a este punto –año 222, ya bien entrado el siglo III- es muy difícil, sin necesidad de pensar en las excentricidades de Cómodo, no pensar o constatar ya la obvia decadencia de un mundo. Al ser asesinado, Heliogábalo (o Elagabaal) tenía exactamente 18 años. Era sobrino-nieto de Septimio Severo de quien quedaba a todas luces muy lejos. Pero acaso convenga hacer notar que aunque la dinastía Severa sale de Leptis Magna, en la costa norteafricana, sus conexiones con el oriente griego y especialmente con Siria, son en verdad mucho más abundantes.
Tras el asesinato de Heliogábalo y de su madre Julia Soemia, los generales eligieron como nuevo emperador a un primo del muerto, Marco Aurelio Severo Alejandro, llamado a ser el último césar de la dinastía. Reinó entre el 222 y el 235. Se puede decir que fue un período ilustre aunque no falto de guerras en los “limes” –en este caso del norte- y con el agravado problema de la economía que volvía más pobre al Imperio (que desde fuera seguía siendo visto como opulento) y a sus habitantes. Hombre cultivado y de aficiones intelectuales, Alejandro Severo, como será conocido el nuevo emperador, procura llevar a Roma a notorios intelectuales y sabios y tenerlos bajo su protección. Entre ellos podemos citar al médico Galeno y al escritor y pensador Filóstrato. Pero los alamanes, una tribu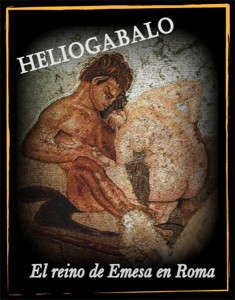 bárbara y germánica, de la que hasta ese momento hay pocos datos, irrumpen guerreros por las fronteras del Danubio y del Rin y se dedican al saqueo y al pillaje. El emperador en persona irá comandando las tropas destinadas a contener la invasión, hasta que Alejandro Severo es herido y muerto por una flecha alamana. Muere poco después en la aldea de Magontiacum, hoy Maguncia. Es el fin de la dinastía Severa, que no logró solventar la tenaz crisis económica y que aunque dio momentos y personajes brillantes, especialmente (si se aparta la excentricidad de Heliogábalo) la figura de Septimio Severo, su fundador, tampoco lograron detener –aunque mantuvieron el brillo- la ya inevitable decadencia del Imperio Romano, cuyo final –con todo- tardaría casi dos siglos todavía. La dinastía de los “Severos” es aún un momento alto del Imperio (con mucha influencia de la parte oriental sobre la estrictamente latina) pero ya se deja ver, sin duda, cómo el andamiaje de la gran arquitectura empieza a crujir y a llenarse de grietas que nunca se cerrarán, cual es el caso de las tenaces guerras fronterizas, al norte y al este, de modo muy especial. Un momento de fuego vivo en el que se perciben, ya, muy nítidas, las cenizas. Los historiadores clásicos o cristianos ya que han tratado mejor este período (aparte de las biografías de la “Historia Augusta”, en este caso obra de Espartiano) serán el historiador contemporáneo Dión Casio (155-235, muere el mismo año que Alejandro Severo) en su obra, escrita en griego, “Historia romana”. Herodiano (170-240) que asimismo escribe en griego una “Historia” de los últimos emperadores de Roma hasta su tiempo; Flavio Eutropio, que acompañó al emperador Juliano y cuya muerte se supone muy poco posterior, autor en latín de un “Breviarium historiae romanae”, en diez libros, muy usada después en las escuelas; el historiador cristiano Paulo Orosio (380-420) en su célebre “Historiae adeversus paganos”, tan seguida en la Edad Media; y finalmente un historiador pagano de Constantinopla –pese al ya obvio triunfo cristiano- Zósimo de Panópoilis (que muere hacia
bárbara y germánica, de la que hasta ese momento hay pocos datos, irrumpen guerreros por las fronteras del Danubio y del Rin y se dedican al saqueo y al pillaje. El emperador en persona irá comandando las tropas destinadas a contener la invasión, hasta que Alejandro Severo es herido y muerto por una flecha alamana. Muere poco después en la aldea de Magontiacum, hoy Maguncia. Es el fin de la dinastía Severa, que no logró solventar la tenaz crisis económica y que aunque dio momentos y personajes brillantes, especialmente (si se aparta la excentricidad de Heliogábalo) la figura de Septimio Severo, su fundador, tampoco lograron detener –aunque mantuvieron el brillo- la ya inevitable decadencia del Imperio Romano, cuyo final –con todo- tardaría casi dos siglos todavía. La dinastía de los “Severos” es aún un momento alto del Imperio (con mucha influencia de la parte oriental sobre la estrictamente latina) pero ya se deja ver, sin duda, cómo el andamiaje de la gran arquitectura empieza a crujir y a llenarse de grietas que nunca se cerrarán, cual es el caso de las tenaces guerras fronterizas, al norte y al este, de modo muy especial. Un momento de fuego vivo en el que se perciben, ya, muy nítidas, las cenizas. Los historiadores clásicos o cristianos ya que han tratado mejor este período (aparte de las biografías de la “Historia Augusta”, en este caso obra de Espartiano) serán el historiador contemporáneo Dión Casio (155-235, muere el mismo año que Alejandro Severo) en su obra, escrita en griego, “Historia romana”. Herodiano (170-240) que asimismo escribe en griego una “Historia” de los últimos emperadores de Roma hasta su tiempo; Flavio Eutropio, que acompañó al emperador Juliano y cuya muerte se supone muy poco posterior, autor en latín de un “Breviarium historiae romanae”, en diez libros, muy usada después en las escuelas; el historiador cristiano Paulo Orosio (380-420) en su célebre “Historiae adeversus paganos”, tan seguida en la Edad Media; y finalmente un historiador pagano de Constantinopla –pese al ya obvio triunfo cristiano- Zósimo de Panópoilis (que muere hacia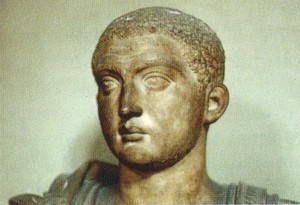 el 460) en su obra, escrita en griego, “Historia nueva”. Hasta ahí las fuente básicas que se consideran contemporáneas.
el 460) en su obra, escrita en griego, “Historia nueva”. Hasta ahí las fuente básicas que se consideran contemporáneas.
LEPTIS MAGNA ¿EN PELIGRO?
Digamos primero que lo que los romanos llamaban “Africa” es solo la parte norte del continente que hoy recibe ese nombre. Había una especie de frontera natural que imponía el desierto y el clima entre el África romana y el resto, al sur, de unas tierras exóticas y desconocidas de las que sólo llegaban productos especiales, desde esclavos negros, maderas duras, elefantes o plumas de avestruz, por ejemplo. Por eso mismo la mayoría de las grandes ciudades romanas de esa África altamente romanizada están a la orilla del mar. Una excepción Volubilis ,en el actual Marruecos, entonces Tingitania. Son ciudades conocidas, Cartago –junto al actual Túnez- o Leptis Magna, en la costa libia, muy cerca de Trípoli. De hecho desde Augusto y Tiberio toda esa zona, con excelentes calzadas costeras, se denomina Tripolitania, porque enlaza tres ciudades notables, la propia Trípoli antigua, Sabratah y Leptis Magna, que aunque hoy tiene solo playas arenosas (junto a la célebre Syrte) en la antigüedad tuvo un pequeño puerto, raro en esa zona de bajíos. Leptis Magna no ha sido esta hace muy poco una de las viejas ciudades romanas más conocidas, pese a su esplendor. Pompeya, Mérida, Palmira, la propia Cartago han sido ciudades mucho más frecuentadas en todos los sentidos que Leptis Magna, cuna de Septimio Severo. Con todo la ciudad (aún no excavada plenamente, lo que la vuelve más fascinante) fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, ya en 1982. La peculiaridad más bien trágica de la historia reciente de Libia –desde la breve dominación italiana- es en buena medida lo que ha hecho de Leptis Magna, pese a sus magníficas y monumentales ruinas, una ilustre desconocida hasta hoy. No parece que Septimio Severo visitara muchas veces su ciudad natal, pero era un centro romano muy importante y él quiso dejar allí su recuerdo mandando edificar el “Tetraplion” una suerte de bastión techado con cuatro puertas que daban entrada a una parte de la ciudad. Es un monumento en verdad espléndido. Hay además foro, teatro y termas varias en excelente estado de conservación, ya que los protegió durante siglos la propia arena del desierto libio. Pero además –como he adelantado- una importante zona de la ciudad queda por excavar, precisamente donde estaban las villas y las casas mejores, de algunas de las cuales (por la protección de la arena) sabemos que se conserva incluso la techumbre, algo casi insólito en las ruinas que conocemos. Nadie duda ya de la enorme importancia histórica y artística de Leptis Magna, a la orilla del mar. Pero sabemos que (como ha ocurrido en Palmira, donde al menos un templo ha sido dinamitado) el caos político de Libia, tras las llamadas “primaveras árabes” y la muerte del dictador Gadhafi, la ha convertido en un coto predilecto de la tremenda barbarie del grupo integrista musulmán, conocido como “Estado Islámico” (EI). No puede caber por ello duda ninguna de que la gran Leptis Magna y muchas de las otras ruinas romanas que hay en Libia (insisto, una zona del Imperio que estuvo hasta la invasión árabe, altamente romanizada) corre hoy un serio y muy evidente peligro de ser destruida de la manera más incivilizada y brutal. Es cometido de los organismos internacionales y de las naciones que siguen valorando la historia, el arte y la cultura, hacer lo imposible para salvaguardar este enorme y generoso patrimonio de la antigua Roma que –como además he dicho- no se conoce aún del todo. De nosotros depende que aparezcan nuevos tesoros, acaso espléndidos, o que la barbarie yihadista acabe intolerantemente con una historia que ni entiende ni quieren entender en su fanatismo mucho más que ciego. Sí, indudablemente hay que hacer algo.
quiso dejar allí su recuerdo mandando edificar el “Tetraplion” una suerte de bastión techado con cuatro puertas que daban entrada a una parte de la ciudad. Es un monumento en verdad espléndido. Hay además foro, teatro y termas varias en excelente estado de conservación, ya que los protegió durante siglos la propia arena del desierto libio. Pero además –como he adelantado- una importante zona de la ciudad queda por excavar, precisamente donde estaban las villas y las casas mejores, de algunas de las cuales (por la protección de la arena) sabemos que se conserva incluso la techumbre, algo casi insólito en las ruinas que conocemos. Nadie duda ya de la enorme importancia histórica y artística de Leptis Magna, a la orilla del mar. Pero sabemos que (como ha ocurrido en Palmira, donde al menos un templo ha sido dinamitado) el caos político de Libia, tras las llamadas “primaveras árabes” y la muerte del dictador Gadhafi, la ha convertido en un coto predilecto de la tremenda barbarie del grupo integrista musulmán, conocido como “Estado Islámico” (EI). No puede caber por ello duda ninguna de que la gran Leptis Magna y muchas de las otras ruinas romanas que hay en Libia (insisto, una zona del Imperio que estuvo hasta la invasión árabe, altamente romanizada) corre hoy un serio y muy evidente peligro de ser destruida de la manera más incivilizada y brutal. Es cometido de los organismos internacionales y de las naciones que siguen valorando la historia, el arte y la cultura, hacer lo imposible para salvaguardar este enorme y generoso patrimonio de la antigua Roma que –como además he dicho- no se conoce aún del todo. De nosotros depende que aparezcan nuevos tesoros, acaso espléndidos, o que la barbarie yihadista acabe intolerantemente con una historia que ni entiende ni quieren entender en su fanatismo mucho más que ciego. Sí, indudablemente hay que hacer algo. 
¿Te gustó la noticia?
¿Te gusta la página?