POEMA DE CUMPLEAÑOS: RÓMULO AUGUSTULO
Sólo la tosca moneda de oro da fe de él y de su imagen. Rasgos jóvenes
en un estilo de ángulos y ojos grandes, bizantinos. Sabemos poco, casi nada,
de quien fue, nominalmente, el último emperador de Roma, con más exactitud
del Imperio Romano de Occidente, reducido ya (por aquellas fechas) a poco
más que el territorio de la actual Italia. Por todas las demás antiguas provincias
-rota ya la comunicación entre ellas- campeaban, mandaban y destruían, ramas
diversas de la gente germánica, godos especialmente. El paisaje abundaría
en estatuas rotas o caídas, acueductos deteriorados, y carcomidas murallas,
herrumbre en palacios y mosaicos, a menudo, descascarillados… El general
Orestes –que conoció a los hunos- decidió hacer de su joven hijo el césar:
Flavio Rómulo Augusto –extraña coincidencia- a quien llamarían “Augustulus”,
Augustito, no sabemos si por ternura o por desprecio. No se excluyen.
El chico había nacido en Rávena y su padre lo llevó a la deteriorada pero
aún imponente Roma en su derribo. Allí, con lo que quedaba del Senado,
lo nombró Emperador el 31 de octubre del año 475 de la era de Cristo.
Suponemos (por conjeturas de unos y otros) que el muchacho tendría
en tal momento unos diecisiete años. Odoacro, rey de los hérulos, otra estirpe
goda, tras matar a Orestes, depuso a Rómulo el 4 de septiembre del 476,
fecha solemne del irremediable final del Imperio Romano de Occidente. Quizá
para que nadie tornase a tener vanas ensoñaciones de Imperio ( a él le bastaba ser
rey) hizo enviar a Zenón, emperador de Oriente, todas las insignias y trastos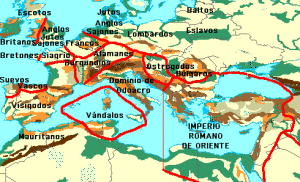
imperiales. ¿Y qué hizo con Augústulo? Debió haberlo matado también,
pero por algún motivo -rico a las conjeturas- bien que el chico nunca hubiera
pisado la política ni la batalla, bien que fuese un adolescente hermoso, dieciocho,
como mucho diecinueve años, lo perdonó y lo mandó al sur, a una propiedad
en Nápoles, que en tiempos mejores, había pertenecido al célebre, opíparo Lúculo.
En el “Castellum Lucullianum” –hoy del Ovo- quedó en vigilada libertad el chico.
Sabía leer a Virgilio y Homero, pero también sabía que eso ya no valía nada…
Unos dicen que huyó y hasta que murió viejo, entre tantas revueltas, felizmente
olvidado de sí mismo. Otros aseguran que lo más tarde hacia el 480 fue muerto
por orden de Zenón, su igual, que no quería ni siquiera competencias teóricas.
Es claro que el bárbaro Odoacro lo respetó porque lo simpatizaba, le quería.
Un moralista severo diría: Nada quedó de nada. Pero nosotros (con la aurea
moneda en la mano, el brusco perfil joven) no somos ese agrio moralista
ni nos tienta –por obvio- el “memento mori”. Pensamos que quizá Augústulo,
junto al mar soleado de Parténope, soñó en el viejo mundo de Pan y la Sibila
y deseó morir (antes del cuchillo final) porque ya estaba muerto y perdido.
Fuera de su mundo, de sus libros, de su razón, de su dios y sus dioses,
entre gente áspera que le hacía burla cuando leía a Tácito o a Plutarco,
decidió que morir era mejor que vivir y dispuso el tósigo apropiado.
Una casualidad (que no sé si llamar feliz) hizo que el puñal de Oriente y
el veneno del médico coincidieran en su lecho el mismo día y a la misma hora.
Había dicho al viejo: Sobrevaloráis la vida. Vale cuando brilla y deja de valer
cuando es tan sólo el roto capuz de un fantasma. Ave atque vale. No fue su tiempo.
¿Te gustó la noticia?
¿Te gusta la página?
