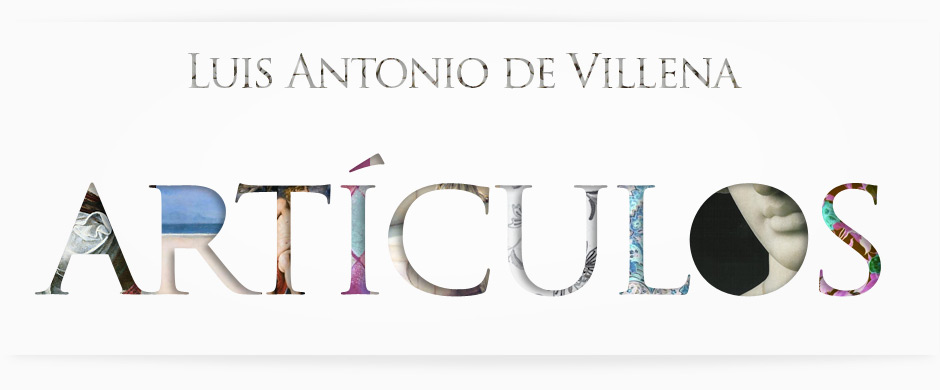SHAKESPEARE, EL GRANDE
(Este artículo se ha publicado en el suplemento literario de El Norte de Castilla)
“Leer a Shakespeare” Logan Pearsall Smith. Trad. José Carlos Somoza. Prólogo Luis Racionero. Stella Maris, Barcelona, 2016. 186 págs.
Estamos ante un notable ensayo y no nuevo. Este libro, hecho por un culto diletante amigo del grupo de Bloomsbury, Logan Pearsall Smith (1865- 1946) se publicó en Inglaterra en los años 30 y es su primera traducción al español. Es un texto muy moderno, porque no entiende el ensayo como erudición árida sino como libro de lectura amena, pero sin ser divulgación para mentes de poco basamento, sino un texto a la par culto y feliz, por tanto un modelo de ensayismo, lejos de los a menudo bodrios de un crítico anglocéntrico como Harold Bloom, que siendo inteligente sabe menos de lo que 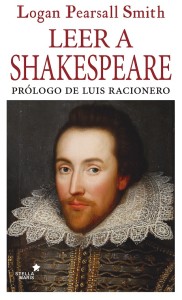 parece. Pearsall recorre con hondura y encanto todo el enorme universo de William Shakespeare (que murió el mismo día que Cervantes de 1616, pero en diferentes calendarios, el juliano y el gregoriano, por lo que no era excactamente el mismo día) y sabe formular frases directas y lúcidas que luego desarrollar, como esta: “Pero el principal recurso de Shakespeare para dar vida a sus personajes consiste simplemente en hacerlos hablar.” Según Pearsall en el primer Shakespeare, aunque muy notable, los personajes responden todavía a arquetipos (Romeo y Julieta), pero poco a poco, el talento básicamente lingüístico del genio, hace que los personajes cobren carnalidad propia llanamente porque se crean –y se crecen- al hablar, así Hamlet o el monumental John Falstaff, que es una creación autónoma, fuera de
parece. Pearsall recorre con hondura y encanto todo el enorme universo de William Shakespeare (que murió el mismo día que Cervantes de 1616, pero en diferentes calendarios, el juliano y el gregoriano, por lo que no era excactamente el mismo día) y sabe formular frases directas y lúcidas que luego desarrollar, como esta: “Pero el principal recurso de Shakespeare para dar vida a sus personajes consiste simplemente en hacerlos hablar.” Según Pearsall en el primer Shakespeare, aunque muy notable, los personajes responden todavía a arquetipos (Romeo y Julieta), pero poco a poco, el talento básicamente lingüístico del genio, hace que los personajes cobren carnalidad propia llanamente porque se crean –y se crecen- al hablar, así Hamlet o el monumental John Falstaff, que es una creación autónoma, fuera de ningún convencionalismo. Sin caer en la papanatería que hace al genio siempre igual de genial, Pearsall Smith explica que si Shakespeare sólo hubiera publicado sus primeros poemas o comedias (“Venus y Adonis” o “El rapto de Lucrecia”) el autor no hubiera pasado del mero montón de la época. Pero Shakespeare llegó a los enigmáticos “Sonetos” y a obras como “Antonio y Cleopatra”, “Macbeth” o “La tempestad”, y en esas obras todas las fronteras se rompen, porque el genio es precisamente lo que va más lejos…
ningún convencionalismo. Sin caer en la papanatería que hace al genio siempre igual de genial, Pearsall Smith explica que si Shakespeare sólo hubiera publicado sus primeros poemas o comedias (“Venus y Adonis” o “El rapto de Lucrecia”) el autor no hubiera pasado del mero montón de la época. Pero Shakespeare llegó a los enigmáticos “Sonetos” y a obras como “Antonio y Cleopatra”, “Macbeth” o “La tempestad”, y en esas obras todas las fronteras se rompen, porque el genio es precisamente lo que va más lejos…
Por lo demás era evidente -y necesario- sacar el tema del propio William Shakespeare (1564-1616) persona que obviamente existió –se conserva su partida de bautismo- que estuvo casada y que se dedicó al teatro en Londres, aunque no sabemos en calidad de qué, pero de quién muy poco más se conoce. Esa enorme ignorancia sobre un genio de la talla de Shakespeare llevó a pensar de antiguo –pero la tesis gana terreno- que alguien importante pero que no podía firmar piezas de teatro, algo juzgado entonces sin categoría, usó el nombre de Shakespeare como una máscara. Se descarta al gran Marlowe, porque fue asesinado muy joven en una taberna. Pero quedan el canciller y filósofo (con escritos en latín) Sir Francis Bacon o el noble, de notable linaje, decimoséptimo conde de Oxford, Edward de Vere, hacia el que
la talla de Shakespeare llevó a pensar de antiguo –pero la tesis gana terreno- que alguien importante pero que no podía firmar piezas de teatro, algo juzgado entonces sin categoría, usó el nombre de Shakespeare como una máscara. Se descarta al gran Marlowe, porque fue asesinado muy joven en una taberna. Pero quedan el canciller y filósofo (con escritos en latín) Sir Francis Bacon o el noble, de notable linaje, decimoséptimo conde de Oxford, Edward de Vere, hacia el que cada vez se inclinan más expertos… Fuera quien fuese William Shakespeare, se trató de un profundo genio lingüístico, que a través del bullir de una lengua viva creó un teatro sin paragón, sobre todo en sus obras mejores, que suelen coincidir con su segunda etapa. Como bien dice Pearsall, “¡qué bullente caldero de sangre, espectros, horror, grosería y magnífica poesía forma todo eso!” Y es pura verdad. Shakespeare no es refinado, siéndolo, es llanamente grandioso, terrible, apasionado, desazonador y genial… El libro se lee como un paseo docto y galanamente comentado por una notable biblioteca.
cada vez se inclinan más expertos… Fuera quien fuese William Shakespeare, se trató de un profundo genio lingüístico, que a través del bullir de una lengua viva creó un teatro sin paragón, sobre todo en sus obras mejores, que suelen coincidir con su segunda etapa. Como bien dice Pearsall, “¡qué bullente caldero de sangre, espectros, horror, grosería y magnífica poesía forma todo eso!” Y es pura verdad. Shakespeare no es refinado, siéndolo, es llanamente grandioso, terrible, apasionado, desazonador y genial… El libro se lee como un paseo docto y galanamente comentado por una notable biblioteca. 

¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?