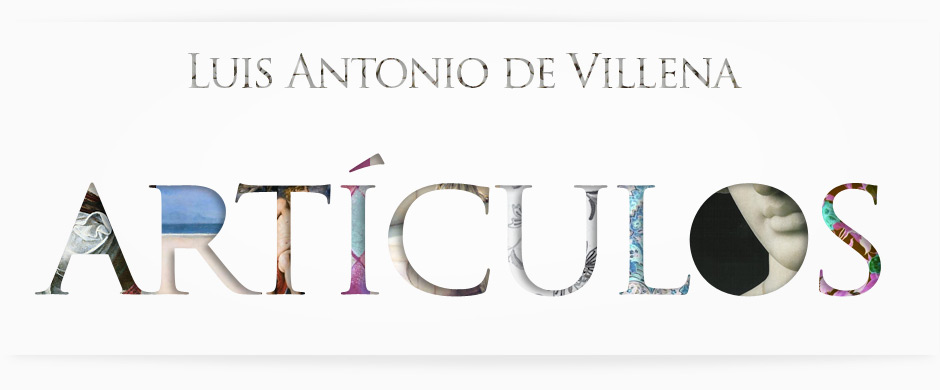Decadencias
Melancolía: esplendor y locura
La historia sabida de la melancolía (en griego “bilis negra”) arranca desde que Aristóteles en el famoso número 9 de sus “Problemata” sentenció: “¿Cómo es que todos quienes sobresalen en la filosofía, la política, la poesía o el arte son melancólicos?” El melancólico, más si ha nacido bajo el terrible signo de Saturno, al que otro autor denomina “el plúmbeo Saturno”, tan pronto alcanza la mayor lucidez del éxtasis, como, desesperado y triste, se arroja en brazos de la muerte, ya que la vida no le parece ni suficiente ni rica… Sócrates fue melancólico –por ello acepta tranquilamente morir- pero en la Antigüedad era más evidente la leyenda de la muerte de Empédocles, que se arrojó al cráter del Etna. Naturalmente la Edad Media y el cristianismo (tan a menudo alicorto) creyeron que los melancólicos eran endemoniados, y los emparentaron con la insania, la brujería, la noche, los gatos y los búhos. El melancólico padece de acedía y ello lo aleja de la esperanza del reino de Dios. Ha de llegar el Renacimiento para que se vuelva a la pregunta de Aristóteles, se la estudie y profundice más, hasta llegar a ver que, de un modo u otro, la melancolía tiñe e impregna casi toda la cultura. Marsilio Ficino, Miguel Ángel Bounarroti o Durero (que dibuja el más famoso grabado sobre la “Melancholia”) son, por supuesto, melancólicos ellos mismos. Y abren la melancolía moderna, no sólo en el sentido de su creatividad y su desesperanza (a veces será sólo una dulce tristeza) sino, más profunda y radicalmente, en la idea de que el melancólico no extremo, el creador, convive con esos dos polos y no quiere curarse de ellos: triste y lúcido a la par, ese es su estado, profundamente humano. Decían que la melancolía podía curarse oyendo música, pero también que la música era melancolía en si misma. El cantante castrado Farinelli es contratado para curar la melancolía tenaz de nuestro rey Fernando VI, pero Farinelli era un melancólico. Schubert escribirá: “Toda música es triste”. Los británicos Sir Thomas Browne (en “Religio Medici”) y Robert Burton -ambos en el siglo XVII- en la leidísima “Anatomía de la melancolía” se complacen el la historia y la vivencia de lo que pudiendo terminar en la locura, actúa antes y muy a menudo como un extraño don de los dioses, que vuelve a los hombres penetrantes, sabios, exaltados y nocturnos. Con el Romanticismo la melancolía (ya en diferentes formas) lo llenará todo. Lord Byron es el arquetipo, pero de él parten Puschkin, Ugo Fóscolo, Espronceda o Larra, entre tantos… La melancolía es vitalismo y desesperación, y no está entonces lejos tampoco del moderno existencialismo o de personajes como Cioran, de terrible lucidez en un vivir optimista. Uno de sus primeros libros (aún en rumano) se titula “En las cimas de la desesperación”. El viejo Cioran sonreía al hablar de él. Era melancolía demasiado pura. Más equilibrada, es el axioma que dice: “Quien no se ha suicidado a los veinticinco años, merece vivir”. Ni él, ni yo ni tú lo hemos hecho y vivimos en esa melancolía que nos abruma como plomo o nos llena de un éxtasis a veces casi mágico. La melancolía (aunque hoy no se atribuya, claro, a la vieja teoría de los humores) es la misma esencia de la modernidad: de la creación al delirio, del virtuosismo al disparate. De todo ello habla László Földényi en un libro que les recomiendo: “Melancolía” (Galaxia Gutenberg). Melancólica sabiduría…
¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?