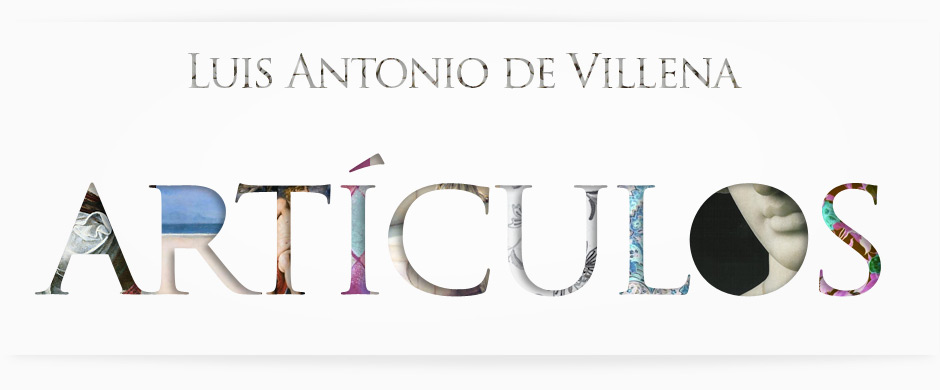La homosexualidad griega
K. J. Dover. Prólogo de Michel Foucault. Trad. Juan Francisco Martos Montiel y Juan Luis López Cruces. El Cobre, Barcelona, 2008. 380 págs.
Entre los muchos libros que existen sobre la homosexualidad (básicamente masculina) en la Grecia clásica y helenística, el presente manual del británico K. J. Dover -nacido en 1920 y profesor en Oxford- se hizo un muy destacado lugar tras su edición primera en 1978 -hay otras posteriores, aumentadas, de las que procede nuestra traducción- precisamente por su método, que consiste en analizar los testimonios directos y fidedignos que de ese mundo nos han llegado, desde la literatura a las figuras (por lo general algo anteriores) en cerámicas vasculares…
Partiendo de lo inmediato, casi diríamos de lo palpable, Dover hace un libro claramente erudito, pleno de citas y referencias, pero al tiempo ameno y sabio por la manera clara y nada pudibunda que posee al encarar el tema, que fue tan “espinoso” para muchos filólogos clásicos, sobre todo del siglo XIX. Además de las pinturas en ánforas y vasos, Dover parte de cuatro cuerpos textuales básicos: El discurso de Esquines “Contra Timarco” (que se había prostituido, siendo un ciudadano activo en la Asamblea de Atenas), la lírica arcaica y el llamado “libro II” de los poemas de Teognis de Mégara, dirigidos a Cirno. Los “Diálogos” platónicos, en especial los más tempranos (de “Lisis” a “El banquete”) y los epigramas helenísticos tal como se recogen, por vez primera, en la famosa “Corona” de Meleagro -de hacia el 100 a.C.- y que abundarían más en época romana. Con tanto y tan poco (muy analizado y cotejado con piezas secundarias, como las de Jenofonte, al respecto) Dover puede llegar a múltiples y detalladas conclusiones, que todavía sorprenderán a algún lector -aunque el tema salió hace tiempo de los “infiernos” al que otros querrían gustosos devolverlo- que asume el actual y equivocado sentido de la voz “pederasta”, tan distinto (sobre todo en violencia y edad) al uso griego.
La homosexualidad masculina fue muy natural en la Grecia clásica -y más vital incluso en la helenística, menos codificada- aunque había maneras y modos que variaban de ciudad en ciudad. Si Esquines ataca a Timarco (al que defenderá un más joven Demóstenes) no es porque se haya prostituido y menos por gustar de las relaciones homosexuales, lo ataca porque estaba prohibida la prostitución a ciudadanos con cargos o participación en la vida pública. En Atenas se prostituían (y estaban censados) ciudadanos sin particular significación y sobre todo extranjeros. Poco misterio.
Gimnasios y palestras (lugares de educación, desnudez, juventud y ejercicio) se llenaban de muchachitos guapos (“erómenos”, amados) solícita y a veces tenazmente perseguidos por los “erastés” o amantes, más mayores. Si se veía “buena intención” en el erasta, el problema se dirimía en una cacería amorosa (de ahí los símiles venatorios, a los que los griegos eran tan aficionados) sin que, como es natural, sepamos siempre donde terminaba el camino, o hasta donde llegaban las dádivas de amantes y amados. Por supuesto podía tratarse, a veces, de meros amores mentales, cariñosos y pedagógicos, pero otras muchas veces todo culminaba en la realización sexual (coito anal o intercrural) en el que el joven era inicialmente pasivo y el mayor activo, claro que si la relación continuaba podían volverse las tornas, del modo mismo que al hacerse mayor -una vez dejado de ser joven, “neanías”- el antiguo pasivo se volvería activo con otro “paidiká” o muchacho. La diferencia de edad y rol eran muy importantes para el funcionamiento normal de la homosexualidad griega, entendiéndose como una suerte de “vicio” (tolerado) la unión entre adultos o de similar edad, a no ser -cosa poco frecuente- entre jóvenes. El cortejo o las relaciones (que podían tardar) comprendían, en la edad del menor, desde su nubilidad hasta los 20 o 21 años. Luego ya eran hombres. El tan habitual término “efebo” aludía casi exclusivamente al chico de 19 años. Los antiguos acudieron a más jovencitos, en la época helenística parece ser más apreciada la efebía…
El libro está plagado de interesantes ejemplos, matices y reproducciones cerámicas, que (con distingos y cautelas) enseñan como natural lo que para los griegos fue natural. ¿No eran modelo de amor, Harmodio y Aristogitón, los venerados tiranicidas, que libraron a Atenas de ese absolutismo? Alguno se podrá preguntar qué ocurría con los feos, pues todo está lleno de “hermosos”, pero es que la cultura griega clásica -y algo ha heredado nuestro hoy publicitario- perteneció rabiosamente al elitismo.
¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?