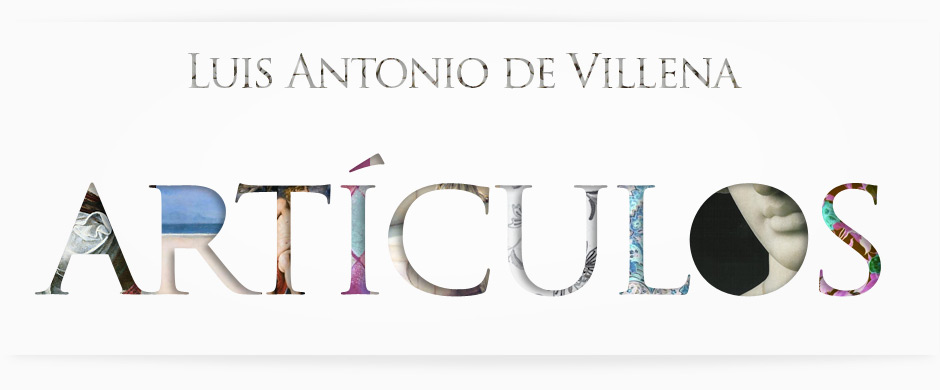Decadencias
KAWABATA, CLÁSICA MODERNIDAD
Fue el primer escritor japonés en recibir el Premio Nobel, en 1968. Y el primero que en la protocolaria entrega no usó el sólito frac, sino un traje de ceremonia del Japón tradicional.  Para algunos, Yasunari Kawabata (1899-1972) era un refinado escritor antiguo, un gran estilista que defendía la tradición nipona frente a Occidente. Era y no era verdad. Algunos lo han conocido cuando García Márquez publicó su bella novelita “Memoria de mis putas tristes”, cuyo arranque era similar a la espléndida obra de Kawabata “La casa de las bellas durmientes” de 1961. Refinado y amante de la
Para algunos, Yasunari Kawabata (1899-1972) era un refinado escritor antiguo, un gran estilista que defendía la tradición nipona frente a Occidente. Era y no era verdad. Algunos lo han conocido cuando García Márquez publicó su bella novelita “Memoria de mis putas tristes”, cuyo arranque era similar a la espléndida obra de Kawabata “La casa de las bellas durmientes” de 1961. Refinado y amante de la  mejor tradición japonesa (por ello maestro declarado de Mishima, con el que tiene una rica correspondencia) Kawabata -hombre melancólico- se suicidó también a los 72 años, pero dejando abierto el gas, no con catana. Y si se volcaba (como dice en “Lo bello y lo triste”, 1964) a la nostálgica belleza de su mundo transitorio, pocos sabían que era uno de los iconos literarios del Japón moderno, antes de la devastadora guerra…
mejor tradición japonesa (por ello maestro declarado de Mishima, con el que tiene una rica correspondencia) Kawabata -hombre melancólico- se suicidó también a los 72 años, pero dejando abierto el gas, no con catana. Y si se volcaba (como dice en “Lo bello y lo triste”, 1964) a la nostálgica belleza de su mundo transitorio, pocos sabían que era uno de los iconos literarios del Japón moderno, antes de la devastadora guerra…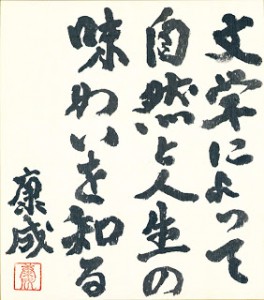

Kawabata –de infancia triste, los padres murieron cuando era niño- publicó su primera novela, “La bailarina de Izu” en 1926. Después supo de Joyce y especialmente de Virginia Woolf y quiso trasladar esa modernidad, de fragmentos y narradores distintos a la novela japonesa. Es decir, a fines de los años 20, Kawabata (con su amigo Ryunosuke Akutagawa) era uno de los escritores más modernos de Japón, sin desdeñar la tradición propia, así nació su segunda novela de 1930, “La pandilla de Asakusa” que acaba de publicar Seix-Barral, ay, traducida del inglés y no del japonés, algo que a estas alturas es difícil de perdonar aunque el libro se lea bien, incluido el informativo prólogo de Donald Richie. Asakusa (antes de la 2ª Guerra Mundial) fue un barrio marginal de Tokio, destruido y reconstruido tras el terremoto de 1923. Kawabata –casi como un espía alerta- llegó a vivir en ese barrio para ver el caudal de mendigos, bailarinas, putas jovencitas, 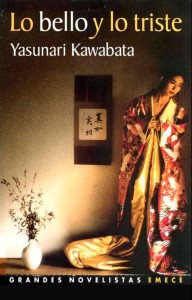 chicos ambiguos, afanadores, ladrones, actores de varietés y cantantes y músicos de jazz, que poblaban aquel barrio extraño y cálido como lo que bulle de vida sin etiqueta… De alguna manera “La pandilla de Asakusa” no tiene argumento, son límpidos fragmentos llamados a unidad (por la voz del narrador omnisciente que asimismo es otro personaje) y que nos va pintando escenas de esa vida de esplendor callejero y erótico, teniendo por fondo a una panda de jóvenes que hacen de todo… Pero no es la Pandilla Escarlata quien llena la novela –muy moderna- ni la sombra del santuario benévolo de Kannon, diosa de la misericordia, sino el completo bullir del
chicos ambiguos, afanadores, ladrones, actores de varietés y cantantes y músicos de jazz, que poblaban aquel barrio extraño y cálido como lo que bulle de vida sin etiqueta… De alguna manera “La pandilla de Asakusa” no tiene argumento, son límpidos fragmentos llamados a unidad (por la voz del narrador omnisciente que asimismo es otro personaje) y que nos va pintando escenas de esa vida de esplendor callejero y erótico, teniendo por fondo a una panda de jóvenes que hacen de todo… Pero no es la Pandilla Escarlata quien llena la novela –muy moderna- ni la sombra del santuario benévolo de Kannon, diosa de la misericordia, sino el completo bullir del  barrio pobre y libre que el lector sigue entre escenas y personajes varios (salvo los esenciales) en fragmentos que se combinan perfectamente sin precisar de un orden preestablecido… No es la primera vez que la “mala vida” y la miseria dan el color de la vida de un barrio. Colette y Francis Carco mitificaron el París canalla de la primera postguerra. Y están Döblin y Henry Miller además. Sí, pero el Asakusa de Kawabata es distinto. (“Por ejemplo, caminando junto al niño actor Utasaburó, Yumiko parece más masculina que este chico con los labios demasiado hermosos.”)
barrio pobre y libre que el lector sigue entre escenas y personajes varios (salvo los esenciales) en fragmentos que se combinan perfectamente sin precisar de un orden preestablecido… No es la primera vez que la “mala vida” y la miseria dan el color de la vida de un barrio. Colette y Francis Carco mitificaron el París canalla de la primera postguerra. Y están Döblin y Henry Miller además. Sí, pero el Asakusa de Kawabata es distinto. (“Por ejemplo, caminando junto al niño actor Utasaburó, Yumiko parece más masculina que este chico con los labios demasiado hermosos.”)
¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?