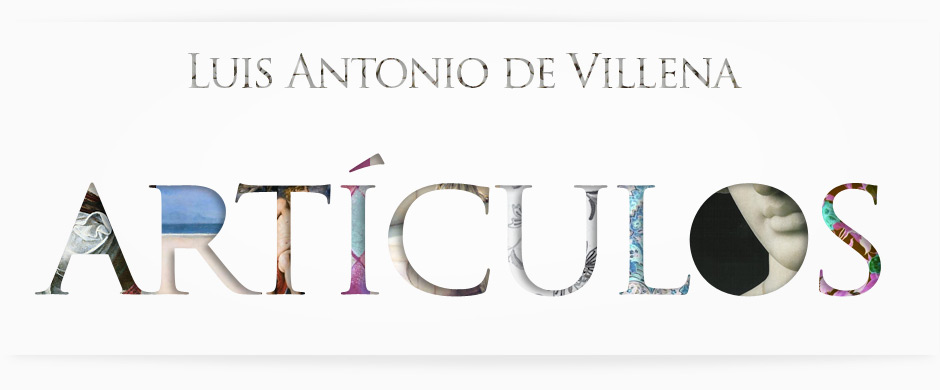Decadencias
“Elogio de la lectura y de la ficción”
Delante están su familia y Carmen Balcells, su “descubridora”. ¿Y qué iba a hacer un novelista, y un gran novelista además, en su discurso de aceptación del Nobel, sino elogiar la fábula? Serenamente, Mario Vargas Llosa ha llenado su ameno discurso de brillantes nombres propios de la literatura universal. Lo propio de un escritor culto y de un lector agradecido y voraz. En realidad es eso, muy principalmente, lo que ha querido recordar: Sin escritores no hay lectores, pero sin lectores (debemos aprender) los escritores no significaríamos nada. Aunque hay más. Los escritores siempre han sido hijos de una tradición de cultura y escritura que se va ensanchando y alargando con el tiempo. Contra el actual nacionalismo pobretón, Vargas Llosa ha recordado la Barcelona viva en la que vivió cinco años a principios de los pasados 60, bajo un franquismo condenable que ya se deshacía en hilachas, y que como los “novísimos” supimos bien, si la literatura no lo había matado, al menos lo había preterido, pese a muchas injusticias. “Quiero a España tanto como al Perú”, ha dicho Mario. Y quienes le conocemos sabemos que es cierto y que es natural. Son dos lados de una misma familia. Pero no ha disimulado su miedo: “Ojalá que los nacionalismos, plaga incurable del mundo moderno y también de España, no estropeen esta historia feliz.” Y se refería a nuestro ser modernos, algo que mucho nos ha costado (acosados por viejos fantasmas, religiosos también) y nos sigue costando.
Un elogio de la ficción y de la lectura, tiene que empezar (modestamente) por el elogio del escritor, un ser por lo general raro y torpe en lo cotidiano, que brilla sólo en los sueños de su oficio obsesivo. Como dijo Flaubert -y ha repetido Vargas Llosa- “escribir es una manera de vivir”. Nada más cierto. ¿Será también leer otra parecida manera de vivir, a la que se pueden unir el teatro y el cine? Sin duda. Todas estas artes nos consuelan de los fracasos y sinsabores de la vida normal, al tiempo que nos hacen más inquietos, más sensibles, más agudos, más listos… Cuando Juan García Hortelano pensó en escribir unas memorias que no llegó a hacer, iba a titularlas “Memorias de la vida otra”. ¿Por qué? La vida de verdad era la literatura, la vida de “los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa” (la broma de Machado) no era sino la vida “otra”. Vargas tampoco anda muy lejos. Pero era imposible que no mezclara a sus compañeros de ruta, amigos o menos amigos, y la nómina (aunque rápida) ha sido generosa: Borges, Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier… Ningún español y casi todos muertos. Para la generación del “boom” si los clásicos eran españoles, la moderna narrativa del idioma (narrativa sobre todo) era sudaméricana. Esto le daba rabia a mi amiga Carmen Martín Gaite. Pero así era. Y fue para quienes, muy jóvenes en 1970, preferíamos leer “La ciudad y los perros” mejor que “Entre visillos”, que sin embargo es una buena novela. Claro que ( me imagino y pienso en Carlos Fuentes) ya no habrá más Nobeles para autores del “boom”. El próximo Nobel en español será un poeta. Pero Mario ha hecho bien los deberes. La literatura es escritura y lectura, indisolubles. Y lo ha dicho: “Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores.” Misión cumplida.
¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?