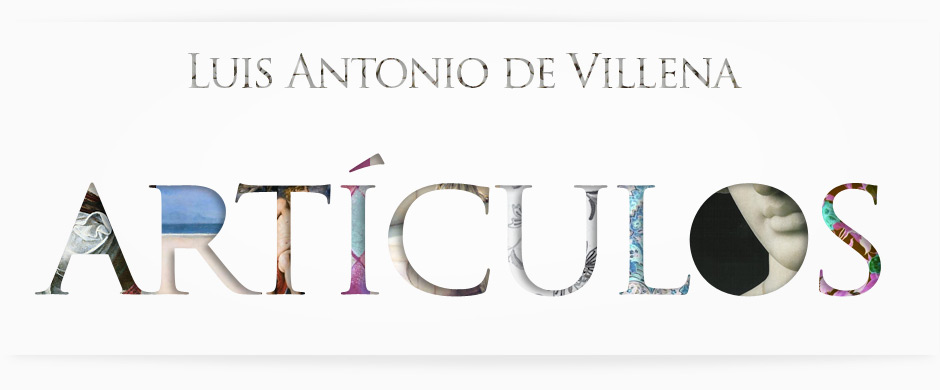Decadencias
Ayala, deshumanización y modernidad
Al haber muerto tan anciano (103 años) se nos hace difícil, quizá, pensar en un Francisco Ayala joven interesado en la modernidad (también en una España moderna, rejuvenecida) y no poco contaminado por el espíritu de algunas vanguardias, especialmente por esa nueva narrativa raciocinadora y “deshumanizada” que había propuesto Ortega y Gasset, uno de los santones del momento, con su “La deshumanización del arte” (1925) y que fue tan seguido por algunos compañeros de promoción de Ayala como Benjamín Jarnés, Mauricio Bacarisse o Rosa Chacel, la única que (también por su longevidad) reprochaba a “Ayalita” –como le llamaba, ella era ocho años mayor- haber “traicionado” en su segunda etapa (su producción del exilio, a partir de “Los usurpadores”) los ideales intelectualistas y orteguianos… Es el caso que Ayala empezó muy temprano con una novela cuyo título parece contradecir lo antedicho, “Tragicomedia de un hombre sin espíritu” de 1925. Obra de un joven de 19 años, el título parece soplado por Ortega, pero no así el contenido, pues aunque bien construida y con puntos novedosos, es una novela que aún no ha roto con la narratividad decimonónica. Después vendrá otra novela en clave política, “Historia de un amanecer” (1926), para asomarse por fin, sin virulencia pero con convencimiento, a la vanguardia que le correspondía. El Ayala vanguardista (el de la década de sus veinte años) comprende “El boxeador y un ángel”(1929) la recopilación de ensayitos del mismo año, “Indagación del cinema” (con textos sobre Keaton, Garbo o Josefina Baker, entonces solían traducirse los nombres propios) hasta la novela que muchos consideran cenital –y final- de esta etapa ayaliana, “Cazador en el alba” de 1930. Título de la primera parte (o primer cuento, sostiene algún estudioso) siendo el segundo “Erika ante el invierno”, que cierra durante muchos años –hasta 1944- la narrativa de Ayala. Quizás el joven vanguardista cuando llegan los años de la República, de la guerra civil y del pronto exilio, se ve impelido más hacia el ensayo y el estudio. Luego se habrá vuelto un narrador más clásico, con preocupaciones históricas y generacionales, como el conflicto bélico, en “La cabeza del cordero”, escrito en Buenos Aires. Ayala no es, pues, entendible sólo como narrador, ya que ese hacer está punteado de silencios, sino además como un muy fértil ensayista y memorialista con su pelín de agridulzura en los últimos años activos de su larga vida. Por supuesto que al viejo Paco Ayala debía resultarle remoto el autor de los textos (no faltos de lírica) de “El boxeador y un ángel”, en frases como esta, verbigracia: “El cielo: cómo se desangraba por dentro. Cómo se iba quedando anémico”. Todos sabemos que a Umbral no le gustaba Ayala. ¿Sería por esto? ¿Por qué el escritor posterior abandonó las frases líricas, el estilo rebuscado como imitado a la pintura? El talante del Ayala maduro (aunque zumbón, y a ratos meledicente) hombre serio y de traza intelectual, recordaba ya poco –aparentemente- al feliz vanguardista moderado de los años 20. Pero el definitivo no se puede explicar sin el inaugural. Ya que el “Ayalita” de Rosa Chacel, y el don Francisco Ayala de los respetuosos fueron lejanos, pero no diferentes.
¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?