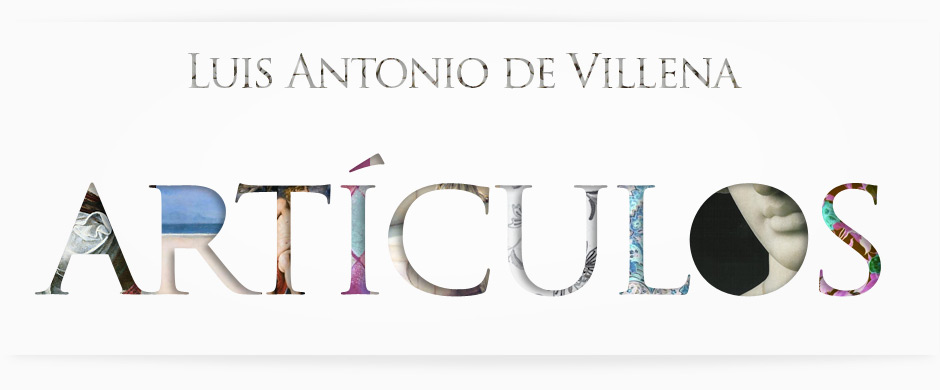Alejandro Magno y el esplendor helenístico.
Fue y sigue siendo un mito europeo y esencialmente griego. Tal vez pudiéramos decir que Alejandro Magno es el mito griego por excelencia. Pero pertenece a ese tipo de mitos que no fueron invención sino verdad. Cuando Grecia estuvo siglos sometida al imperio de los turcos otomanos, los griegos tejieron leyendas (muchas han sobrevivido) en las que el gran héroe Alejandro volvía para liberar a Grecia del dominio turco… Sí, Alejandro de Macedonia fue un extraño y breve prodigio, que resultó cierto. También es curioso que Alejandro sea el héroe por excelencia de los griegos, pues cuando nació el año 356 a. C. (parece que hacia el 20 de julio y en la ciudad de Pella) los macedonios aún no eran considerados “helenos” (griegos) por el resto de la Hélade, sino que eran tenidos aún, en buena medida, como “bárbaros” es decir, como “otros”, “distintos” o diferentes…
Alejandro fue hijo del rey de Macedonia Filipo II, famoso como guerrero y hombre duro, y de la reina Olimpia u Olimpíade del Epiro. Como por ese tiempo, los macedonios aspiraban ya a la grecidad, su padre educó a Alejandro como guerrero (y este dio muestras de sobresalir de inmediato en el tema) pero también contrató al mismísimo Aristóteles para que este gran filósofo fuera algo así como el preceptor de Alejandro. Sabemos que Alejandro acompañó a su padre en muchas de las batallas que este dirimía por aquel tiempo contra las ciudades-estado griegas, a cuya autonomía iba a poner fin. Así es seguro que Alejandro acompañó a Filipo en la batalla de Queronea (338) donde fue destruido el famoso “batallón sagrado” de Tebas que estaba compuesto por guerreros amantes. ¿No recordaría eso Alejandro después? ¿O como parece lógico le resultaba aquel hecho mucho menos sorprendente que a nosotros ahora? La batalla sometió Tebas y Atenas a los macedonios, pero el rey Filipo murió apenas dos años después, en el 336 a. C.
Dicen que Alejandro no era nuy alto, pero sí hermoso de faz (como muestran monedas y esculturas) con el pelo suave y castaño claro y los ojos heterócromos, es decir, de distintos colores. El izquierdo era marrón y el otro gris. Alejandro había sido, desde muy joven, un fervoroso y apasionado lector de la “Ilíada”, teniendo como modelo de virilidad y fortaleza a Aquiles. Se dice que siempre llevó consigo un ejemplar de la epopeya homérica. Cuando era jovencito lo guardaba debajo de la cama, y cuando ya era rey y luchaba agrandando su Imperio es famoso que guardaba su “Ilíada” en un rico cofre especial que había pertenecido al rey de Persia, Darío. Se sabe que Alejandro admiró también al poeta Píndaro, gran exaltador del ejercicio y de la juventud. Es el caso que al morir Filipo, el rey tenía una concubina llamada Eurídice y un hijo joven habido de ella. Como el poder siempre ha sido el poder y Alejandro lo sabía y su madre Olimpíade también, no dudaron en hacer matar a la concubina de Filipo y a su hijo (en cualquier caso mucho menor que Alejandro) para que no quedara la menor duda de quién iba a ser el siguiente rey de Macedonia: Alejandro III. Pero ¿quién lo recuerda hoy por tal nombre? Sus hazañas, que comenzaron de inmediato, su valor, su brillo y la extensión de su Imperio y sus consecuencias, que ensancharon increíblemente el mundo griego, hizo que hoy (y desde muy antiguo) sea para nosotros Alejandro el Grande, en latín Alejandro Magno y en griego Alexandros o Mégas, que quieren decir lo mismo.
Sometidas las ciudades-estado de la Grecia clásica, que cada vez verían a Alejandro como más cercano a sus ideales, este (con una rara y casi ebria ambición conquistadora) decidió atacar el imperio persa, entonces gobernado por el “gran rey” Darío III y que siempre fue el más poderoso enemigo “bárbaro” de la dispersa pero unida Hélade. En 334 Alejandro cruzó con su gran ejército al Asia Menor, y sin ningún miedo y demostrando con sus generales ser un magnífico estratega, se dispuso a la conquista de Persia. La tarea era cualquier cosa menos fácil, pero parecía que la suerte o un dios singular protegía a Alejandro que montaba ya su célebre caballo Bucéfalo. Alejandro, y las desde entonces famosas falanges macedónicas (con las que más tarde se compararía a los tercios españoles) enfrentó a los persas y los derrotó en las con razón célebres batallas de Gránico (334), Isos (333) y la definitiva, Gaugamela (331) que prácticamente dejaba a Alejandro y a los suyos en las puertas de Babilonia, una ciudad mítica. El rey Darío, “rey de reyes” -según la denominación persa- huyó ( y después fue hallado muerto) por lo que Alejandro Magno podía coronarse rey de Persia y dar por concluida allí la dinastía Aqueménida. Mucho más fácilmente Alejandro se había ya apoderado de Egipto, fundando junto al mar, la principal y la primera de las muchas Alejandrías con las que irían sembrando su camino conquistador, respetando la religión y buena parte de las costumbres de los conquistados, pero introduciendo asimismo la religión y la cultura helenas. A este fenómeno que algunos historiadores han denomimado “política de fusión” se debe lo que hoy conocemos como helenismo, y en último término la helenidad del propio Imperio romano. No olvidemos que, muchos años después de la muerte de ambos, cuando el griego Plutarco escribió sus célebres “Vidas paralelas”, donde unía a un griego con un romano, juntó a Alejandro Magno con Julio César.
Conquistada la Persia Aquemenida, Alejandro no dudó en seguir adelante internándose en Anatolia, el Próximo Oriente y el Asia Central, conquistando en muy pocos años uno de los mayores imperios de la historia, pues llegó hasta la India, después de atravesar las nieves del Hindu-Kush. Para los griegos la India era un país mítico, pues se decía que era el lugar de procedencia del dios Dionisos. El año 326 (el cenital en la inmensa carrera militar de Alejandro) este, con sus tropas mixtas cada vez más cansadas y los griegos con la creciente sensación de que estaban muy lejos de su patria, cruza el río Indo y llega al Hidaspes. Allí tiene lugar una terrible batalla contra el rey local Poro, que tenía elefantes montados en su ejército, cuyo emblema ( a veces cubriéndole la cabeza la piel del paquidermo) usarán monedas y efigies posteriores de Alejandro. En esa batalla murió su caballo Bucéfalo, pero al fin el Magno triunfó, si bien sus hombres ( o la mayoría de ellos) no quisieron seguir más allá. Parece que el propio Alejandro sí quería, pero le disuadieron probablemente de no caer en un pecado de “hybris”, esto es de desmesura, frente a los dioses. En ese punto el glorioso ejército de Alejandro se dividió: unos volverían por mar a Egipto y Grecia (pues Alejandro intuyó que desde el Índico se podía llegar al mar Rojo y a Egipto) y los demás rehicieron el camino por tierra, rumbo a Babilonia. Alejandro (faraón, rey de reyes, rey de Macedonia, dueño de Grecia) no era ya sólo comparable a Aquiles por sus gestas sino al mismo Heracles, que había llegado hasta los confines del mundo conocido.
En el año 324 surgió un motín en Opis (cerca de Susa) que Alejandro reprimió sin la menor dubitación, pero en ese combate murió Hefestión, macedonio como él, y que no sólo había sido su compañero de combates sino su más nombrado y conocido amante masculino. Pues indudablemente -como tantos griegos antiguos- Alejandro fue bisexual. Amó a alguna mujer (como Roxana, hija de un barón bactriano) y se casó con otra por motivos políticos, como sería el caso de la persa Barcine, y más explicitamente con Estateira, hija del rey Darío, y aún y desde luego hubo otras seguro. Pero Hefestión unía esa singular mezcla de amor y amistad que parece pertenecer de suyo al eros socrático o griego en cualquier caso. Como al parecer le había prometido si la ocasión llegaba, ya que si él era Aquiles, Hefestión debía de ser su Patroclo, Alejandro al morir su favorito le organizó unas honras fúnebres exactamente como las que cuenta la “Ilíada” que Aquiles le ofrendó a Patroclo. En la saga de novelas que la ya fallecida Mary Renault dedicó a Alejandro, una. “El muchacho persa” acentúa quizás la relación que Alejandro tuvo con un jovencito persa emasculado y de rara belleza, que se llamó Bagoas. Algunos no creyeron en él, porque, a la postre, era un tipo de realación masculina mucho menos griega, pero sabemos (desde los biógrafos antiguos) que Bagoas existió, y Robin Lane Fox , el profesor británico que se considera uno de los grandes especialistas actuales en Alejandro, en su estudio-biografía “Alejandro el Grande, conquistador del mundo” (El Acantilado, Barcelona, 2007) dice que Bagoas “era hijo de un tal Farnuces, puede que este Bagoas fuera bilingüe, y probablemente se trataba sólo de un joven eunuco cortesano, amado por su afectación. Lo que Hefestión pensaba de él sólo podemos imaginarlo, pues la gran importancia que tuvo Bagoas quedó oculta tras el decente silencio que guardaron los amigos de Alejandro.” Ya he dicho que se trataba, obviamente, de una historia menos griega, pero en absoluto fruto de una invención novelística. Alejandro (como parece lógico) adquirió en esos años no pocas costumbres orientales y algunas de las cuales -aunque terminarían formando parte del helenismo- fueron, al inicio, criticadas por los griegos como ajenas a su cultura. Así por ejemplo la “proskynesis” o prosternación que se hacía ante los soberanos orientales (y más tarde ante los emperadores bizantinos) que Alejandro aceptó, pues no dejó de ser también, aunque griego, un soberano oriental. Muestras de arte y de nombres griegos fueron quedando por toda la ruta de las conquistas de Alejandro. Y del mismo modo que hay estatuas búdicas con muy clara influencia helena, hay también ciudades ahora mismo (Escandaría, Kandalar o Kandahar, en Afganistán) que fueron todas -y son en distintas lenguas- Alejandrías.
Poco después de la muerte y los funerales de Hefestión, Alejandro empezó a sentirse enfermo y fue llevado con fiebre muy alta a Babilonia, donde falleció el año 323 (se cree que hacia el 13 de junio) muy cerca entoces, pero sin haber llegado a cumplir los 33 años. Según algunos Alejandro podría haber muerto envenenado, pero no se descarta una infección en algunas de las heridas -una en el estómago- recibidas en la India, o incluso a complicaciones brotadas de sus excesos, pues era sabido que en esa época Alejandro era harto dado a la bebida. Se cumplía otra vez el adagio griego que afirma que “los amados de los dioses mueren jóvenes”. Como Alejandro -acaso por su juventud- había muerto sin claros herederos, ya que sólo tenía un hermanastro deficiente y un hijo que nacería póstumo, Alejandro IV y que murió muy joven (323-309), fueron sus generales más afectos los que concluyeron dividiéndose el enorme Imperio, fundando de ese modo las dinastías helenísticas, que marcarían con su rica cultura mixta, el llamado “mundo helenístico”, del que -como he insinuado ya- fue en buena medida heredero el Imperio Romano, que concluyó por conquistarlo. Esas dinastías fueron la Ptolemaica que gobernó en Egipto hasta la reina Cleopatra y que cuidó y dio máximo esplendor a la gran biblioteca de Alejandría. La Antigónida, cuyo centro estaba en Macedonia y que ocupó realmente Grecia. Y la Seleúcida con base primero en Babilonia, pero después en Antioquía, que dominó el Asia Menor y que convirtió a Siria y a esa capital, Antioquía, en una de las cuidades más helenizadas y más influyentes en buena parte del mundo antiguo. Eran, en su mayoría, reinos helenos que supieron fusionarse (predominando el helenismo) con las antiguas culturas locales. Fueron el Oriente griego, sinónimo más tarde y muy a menudo de dedacadencia y refinamiento molicioso y culto.
La tumba de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, al que se cubrió con un ataúd de oro también y con una capa púrpura, que era un símbolo de poder. Diodoro de Sicilia describió con gran detalle toda la preparación del funeral de Alejandro y su traslado (según otros por influencias torticeras de Ptolomeo) hasta Alejandría, pues la idea primera había sido trasladarlo a Macedonia. Como fuere Alejandría tuvo durante siglos la venerada tumba de Alejandro Magno. Dicen que Ptolomeo IX hizo fundir el oro del sepulcro de Alejandro para saldar sus deudas y lo sustituyó por otra capa de cristal. Aunque hubo nuevas monedas de oro conmemorando a Alejandro, los ciudadanos de Alejandría consideraron el hecho un ultraje y asesinaron a Ptolomeo IX. Sabemos que César Augusto (vencedor de Marco Antonio y de Cleopatra) acudió a visitar con respeto la tumba de Alejandro, casi trescientos años después de su muerte. Se dice que fue el emperador Septimio Severo (hacia el año 200 d. C.) quien mandó cerrar al público la tumba de Alejandro. Luego las noticias sobre la tumba y el cadáver se hacen más confusas hasta desaparecer, no faltando quien atribuyera su destrucción final a cristianos fanáticos. Como fuere, Alejandro el Grande pertenecía ya tanto a la historia como a la leyenda. Y de algún modo, así ha continuado. Un mito que fue verdad.
De Alejandro el Grande quedan numerosos testimonios antiguos, desde monedas y camafeos, hasta mosaicos como los hallados en Pompeya representando el fragor de la batalla de Isos, hasta estatuas ( más o menos idealizadas) como la del célebre Lisipo, que se conserva en varias copias romanas. Además están las biografías -unas muy favorables al personaje y otras menos- como la “Historia de Alejandro Magno” de Quinto Curcio Rufo, la “Anábasis de Alejandro Magno” de Flavio Arriano (obra más voluminosa que la anterior) y las mentadas biografías de Diodoro Sículo o de Plutarco, aparte de multitud de menciones y de otras obras sin duda perdidas. Modernamente tenemos (además de la mencionada biografía de Robin Lane Fox) los ciclos novelescos, muy bien documentados, de la británica Mary Renault primero, y luego (es casi obra de vejez) del conocido escritor gay francés Roger Peyreffitte, cuya primera novela del ciclo, “La jeunesse d’Alexandre” se publicó en 1977. Hay que contar además con el famoso libro del Pseudo Calistenes, de la tardía Antigüedad, “Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia” de donde surgen las leyendas griegas del Alejandro libertador que vimos al principio y muchos de los textos medievales sobre Alejandro, como nuesto “Libro de Alexandre” fruto poético del mester de clerecía. Aunque en absoluto es la única, últimamente ha sido muy famosa, por ejemplo, la película de Oliver Stone “Alejandro Magno” de 2004, donde Alejandro estaba interpretado con suficiente convicción por el actor Colin Farrell. Por cierto que pocos han caído en que el guión de la película debe no poco a una novela breve y más bien lírica de Klaus Mann (el hijo suicida de Thomas) titulada “Alejandro” y publicada en 1935. Por cierto que todos los libros que he citado (tanto antiguos como modernos) tienen traducción española, aunque puede que algunos hoy estén descatalogados. Las bibliotecas siempre son necesarias.
De Alejandro se han contado además numerosas anécdotas o leyendas que han contribuido (aunque hoy se sepan menos porque la cultura clásica, en general, ha decaído) a su valor emblemático. Así la famosa leyenda del nudo gordiano, que nadie lograba deshacer y que Alejandro solventó cortando el célebre y enmarañado nudo con un golpe tajante de su espada, que lo partió por la mitad. Hasta no hace mucho tiempo había griegos que creían en la vuelta de Alejandro Magno, bien como el sublimado personaje de la Antigüedad, bien como una reencarnación bizantina. Como dije Alejandro continúa siendo un mito muy poderoso que fue verdad: guerra, amor, conquistas, cultura… Compararlo a César o a Napoleón es un tópico célebre. Probablemente Alejandro el Grande los superó y los supera. Es el mayor mito vivo de la Antigüedad que sigue llegando a nosotros con aroma de tiempos soleados, de belleza, de grandeza y de emocionante desolación de idealismo y aventura.
(Este artículo se publicó en la revista “La aventura de la Historia” en Diciembre de 2010.)
¿Te gustó el artículo?
¿Te gusta la página?